La teoría de la carga cognitiva se ha convertido en uno de los marcos más influyentes de la psicología educativa contemporánea. Lejos de ser una moda pasajera, sus principios se apoyan en décadas de investigación sobre cómo funciona la memoria de trabajo y de qué manera los docentes pueden diseñar explicaciones y actividades que faciliten realmente el aprendizaje. En su libro «Cognitive Load Theory», Greg Ashman ofrece una síntesis clara y accesible de esta teoría, conectando la evidencia científica con la práctica diaria en el aula. Este primer artículo pretende resumir las ideas principales del primer capítulo y mostrar por qué son tan relevantes para cualquier maestro que desee enseñar de forma más eficaz.
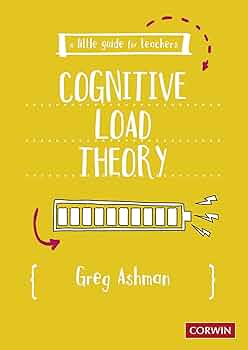
La Teoría de la Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory, CLT) puede parecer, a primera vista, puro sentido común. Tanto, que uno podría preguntarse por qué necesitamos un marco teórico con ese nombre para algo tan obvio como que el cerebro humano se satura si le pedimos demasiado. Sin embargo, Ashman en su libro demuestra que detrás de esta simplicidad se esconde una de las aportaciones más relevantes a la enseñanza y el aprendizaje de las últimas décadas.
El autor parte de una observación inquietante: los alumnos pueden estar muy ocupados realizando actividades, resolviendo problemas o investigando… y, sin embargo, no aprender gran cosa. Este es el núcleo de la CLT: comprender por qué algunas formas de enseñar facilitan realmente el aprendizaje, mientras que otras consumen recursos mentales sin dejar huella duradera.
El origen de la CLT se remonta a los experimentos de John Sweller en la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, en los años 80. Sweller se interesaba por cómo los estudiantes resolvían problemas matemáticos aparentemente sencillos, pero diseñados de forma que requerían aplicar dos reglas de manera alterna:
- Multiplicar por 3.
- Restar 69.
Aunque los estudiantes lograban resolver los problemas, muchos no se daban cuenta de los patrones que se repetían frente a sus ojos. Estaban tan ocupados en la tarea paso a paso —aplicar la regla, comprobar el resultado, decidir la siguiente operación— que no les quedaban recursos mentales para detectar la estructura más general del ejercicio.
Aquí se reveló una idea clave: estar ocupado resolviendo no es garantía de estar aprendiendo.
El efecto del ejemplo resuelto (Worked Example Effect)
De estos experimentos surgió uno de los hallazgos más potentes y replicados: el efecto del ejemplo resuelto.
- Los novatos aprenden más observando ejemplos bien resueltos que enfrentándose directamente a problemas equivalentes sin guía.
- Cuando un alumno aún no domina una estrategia, gastar recursos en intentos a ciegas consume tanta capacidad mental que apenas queda espacio para aprender de verdad.
- En cambio, un ejemplo resuelto permite centrar la atención en el procedimiento general y en los patrones, no en cada decisión puntual.
Este hallazgo cuestiona el mito de que “se aprende mejor haciendo”. A veces, se aprende mejor mirando cómo se hace y luego practicando con andamiaje progresivo.
El capítulo insiste en una distinción incómoda para muchos docentes:
- Los alumnos pueden estar activos, comprometidos y entretenidos… y aun así no aprender nada relevante.
- Un experimento ilustrativo: estudiantes que realizan prácticas de ciencias (por ejemplo, medir la velocidad de reacción de diferentes materiales en ácido) pueden estar entusiasmados y muy ocupados, pero al final no comprender la relación conceptual que se pretendía enseñar (en este caso, cómo el área de superficie afecta a la reacción).
La actividad práctica puede convertirse en un fin en sí mismo. Los estudiantes disfrutan, los profesores sienten que “hay movimiento”, pero el aprendizaje real queda en segundo plano.
Sweller y el autor lo resumen con lo que llaman el “cero mandamiento” de la CLT:
La actividad, incluso si es exitosa, no garantiza aprendizaje.
La enseñanza moderna a menudo enfatiza que los alumnos deben “aprender haciendo”. Esto ha llevado a lo que el autor denomina activity-based planning (planificación basada en actividades): organizar el currículo alrededor de tareas prácticas, juegos o proyectos, en lugar de objetivos de aprendizaje claros.
Ejemplo del capítulo: un popular juego de matemáticas llamado Greedy Pig. Los estudiantes disfrutan, los profes sienten que “están motivados”, pero rara vez se discute qué aprendizaje conceptual o procedimental se obtiene de la experiencia.
La CLT cuestiona esta tendencia: no toda actividad es inútil, pero la actividad debe estar diseñada para minimizar carga innecesaria y dirigir la atención a lo esencial.
¿Qué entendemos por “teoría”?
El capítulo también hace una reflexión epistemológica:
- En ciencia, una teoría no es una mera ocurrencia, sino un modelo que se somete a pruebas y se valida o rechaza según los datos.
- La CLT es una teoría científica porque hace predicciones que pueden comprobarse experimentalmente (por ejemplo, que los ejemplos resueltos mejoran el aprendizaje en novatos).
- En cambio, en educación muchas veces se habla de “teorías” que en realidad son opiniones o ideologías difíciles de someter a verificación (ejemplo: Rousseau, Piaget, Freire…).
Aquí se marca un contraste entre enfoques filosóficos y enfoques científicos: la CLT pertenece al segundo grupo.
Otro punto fundamental son los estudios de Sweller y Graham Cooper en 1985 con alumnos australianos de secundaria:
- Los estudiantes conocían algo de álgebra básica pero no eran expertos.
- Se dividió a los participantes en grupos: unos resolvían pares de problemas, otros recibían ejemplos resueltos antes de enfrentarse a problemas similares.
- Resultado: los que trabajaban con ejemplos resueltos aprendían más rápido, cometían menos errores y retenían mejor los principios generales.
La conclusión fue clara: los ejemplos resueltos son una forma de andamiaje que libera carga cognitiva y permite dedicar recursos mentales a comprender la estructura profunda de un problema.
Implicaciones para el aula
El capítulo cierra con propuestas prácticas bajo el epígrafe Ideas for the classroom:
- Usar ejemplos resueltos en todas las materias, no solo en matemáticas: escribir un párrafo, analizar un texto, resolver un problema de ciencias.
- Asegurar la similitud entre el ejemplo y el problema a resolver: cuanto más alineados estén, más transferible será el aprendizaje.
- Andamiaje progresivo: empezar con ejemplos muy guiados y avanzar poco a poco hacia tareas autónomas.
- Evitar la sobrecarga innecesaria: no pedir a los estudiantes que descubran desde cero relaciones que pueden ser modeladas de forma explícita.
Además, el capítulo invita al profesorado a reflexionar críticamente sobre sus prácticas:
- ¿Estoy confundiendo actividad con aprendizaje?
- ¿Mis estudiantes están ocupados o realmente están aprendiendo lo que quiero?
- ¿Estoy planificando con un fin claro o simplemente acumulando tareas?
El capítulo concluye con una sección de reflexión que propone a los docentes pensar en:
- Situaciones donde los alumnos completaron una tarea con éxito, pero no aprendieron lo previsto.
- Actividades populares que carecen de un propósito de aprendizaje definido.
- El estatus de la educación como disciplina: ¿puede y debe ser científica, como la medicina, o es algo radicalmente distinto?
- Cómo y cuándo usamos ejemplos resueltos: ¿solo al inicio de un tema, o de manera recurrente para reforzar el aprendizaje?
Seguiremos desentrañando los detalles de la CLT en próximos artículos