La idea de que “los alumnos de hoy aprenden de otra manera y requieren una enseñanza radicalmente nueva” reaparece cíclicamente, sobre todo en épocas de cambio tecnológico. La investigación disponible no respalda un cambio generacional en los mecanismos cognitivos del aprendizaje; más bien, muestra principios estables que conviene aplicar con buen diseño didáctico.
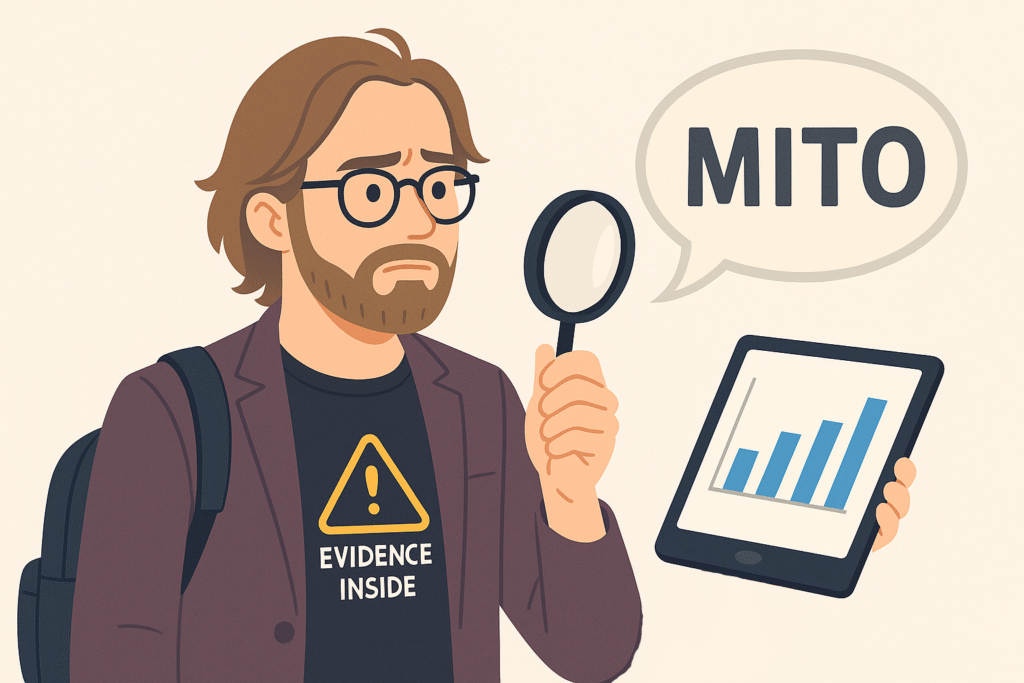
Lo curioso es que, pese a todo ese entusiasmo por “reinventar la escuela”, las bases del aprendizaje humano apenas han cambiado; seguimos aprendiendo como aprendían los alumnos de Sócrates: con atención, práctica, memoria, ejemplos y guía.
Lo que cambia no es el cerebro: cambia el contexto. Y confundir contexto con mecanismo es el error más común de la pedagogía contemporánea.
¿De dónde proviene este mito? En la era de Internet, Marc Prensky (2001) popularizó la noción de “nativos digitales” y afirmó: ““Nuestros estudiantes han cambiado radicalmente… ya no son las personas para las que se diseñó nuestro sistema educativo”.
A partir de ahí, se extendió la idea de que los jóvenes requerían métodos totalmente distintos a los de generaciones previas. Sin embargo, revisiones críticas y estudios posteriores han cuestionado esa premisa de raíz. Y ¿qué nos dice la investigación sobre «nativos digitales» y cerebros distintos?
- Bennett, Maton y Kervin (2008) revisan la evidencia y concluyen que el discurso de los nativos digitales es heterogéneo y poco sustentado, recomendando cautela antes de rediseñar la enseñanza sobre esa base.
- Kirschner y De Bruyckere (2017) sintetizan datos sobre aprendizaje y multitarea y sostienen que no existe un “nativo digital” intrínsecamente hábil que requiera enfoques pedagógicos radicalmente nuevos por su condición generacional; diseñar instrucción sobre ese mito perjudica el aprendizaje (por ejemplo, asumiendo multitarea eficaz o competencias informacionales innatas).
En suma: no hay evidencia robusta de que una generación, por haber crecido con más tecnología, aprenda de modo distinto a nivel cognitivo como para exigir reglas nuevas del juego.
Por qué este mito persiste
Ante esto, podemos también preguntarnos ¿por qué persiste este mito entre nosotros? Bueno, me gustaría destacar tres motivos principales por los que el mito “cada generación necesita su educación” es tan atractivo:
1- Tranquiliza a los adultos
Pensar que los jóvenes son “otra especie” nos exime de comparar su rendimiento con el nuestro. Si “ellos son diferentes”, no hace falta analizar qué falló en el sistema: falló la evolución.
2- Justifica el cambio constante
Cada nueva reforma educativa necesita una narrativa heroica: “nueva sociedad, nueva escuela”. Así, cada gobierno se presenta como pionero, aunque cambie solo el logo y los verbos en infinitivo.
3- Da poder a la industria del curso
Cuando todo es nuevo, todos necesitamos formarnos otra vez. Cada generación distinta implica un seminario distinto, un libro distinto, un webinar distinto. El mito es rentable.
Reconocer que el aprendizaje no cambia no significa que la escuela deba ser inmóvil. Porque desde luego sí hay cosas que deberían evolucionar:
- Los contextos y herramientas: aprovechar recursos digitales, sin que sustituyan el pensamiento.
- Las prioridades sociales: educar en la ética del conocimiento, la verificación y la atención.
- Las competencias cívicas: aprender a convivir con la tecnología, no solo a usarla.
- La gestión del tiempo y la atención: enseñar a concentrarse es hoy una competencia tan básica como leer.
El cambio debe mejorar la aplicación de principios estables, no reinventar el aprendizaje cada década.
Lo que sí sabemos que es estable
Los principios que mejor predicen aprendizajes duraderos son consistentes: instrucción clara, modelado, práctica guiada y de recuperación, retroalimentación, y gestión de la carga cognitiva. La EEF Teaching & Learning Toolkit los resume y cuantifica su efecto en etapas 3–18 años (meta-síntesis de evidencias): es decir, trascienden modas y cohortes.
En la misma línea, Daniel Willingham recuerda que pensar no es el estado natural y sin coste del cerebro—“Because the mind is not designed for thinking”—y que la enseñanza eficaz consiste en crear condiciones para que el pensamiento ocurra y se consolide en memoria. Esto no depende de la generación, sino del diseño didáctico.
El Informe GEM 2023 (UNESCO) puntualiza que el impacto de la tecnología es mixto y contextual; la evidencia imparcial sobre su “valor añadido” es escasa y debe debatirse cuánto “transforma” realmente la educación. Recomienda que la tecnología complemente—no sustituya—la interacción con el docente y advierte sobre sobrecostes y desigualdades si se sobrerrecurre a ella.
Entonces, ¿qué sí debe cambiar entre generaciones?
No los mecanismos de aprendizaje, sino el entorno y la implementación:
- Atención y distracciones: hoy compiten más estímulos; hace falta claridad de objetivos, segmentación y práctica de evocación. Ante esto, mantén los principios: explica con claridad, modela, guía la práctica, evalúa con feedback y planifica recuperación espaciada.
- Herramientas: podemos aplicar los mismos principios con recursos digitales, sin convertir la herramienta en fin. Para ello, ajusta el contexto: diseña tareas cortas y secuenciadas; evita la multitarea (no funciona como creemos).
- Equidad: la UNESCO subraya planificar la tecnología en los términos del aprendiz, con gobernanza, coste y accesibilidad claros, evitando sustituir al docente y cuidando la interacción humana. Con esta idea en mente, usa la tecnología con criterio: pregunta siempre “¿mejora el aprendizaje en este grupo concreto?” y “¿complementa la relación docente-alumno?”.
Cada década nos promete alumnos “nuevos” que exigirían una escuela “nueva”. Lo que cambian son las condiciones, no los principios que hacen que alguien aprenda. Diseñar con evidencia—y sin mitos generacionales—es la forma más segura de mejorar la enseñanza con cualquier generación.